En el año 1940 llegó a Andorra, procedente de Francia y huyendo del nazismo, un científico políglota destinado a ejercer una influencia enorme en el ámbito de la traducción médica al español, Albert Folch i Pi (1905-1993).
Hijo del escritor Rafael Folch (1881-1961) y la pedagoga feminista Maria Pi i Ferrer (1884-1960) y hermano mayor del luego célebre bioquímico Jordi Folch (1911-1979) y la más tarde editora Núria Folch (1916), Albert se había formado en el Liceo francés, al tiempo que por las tardes estudiaba alemán, y tras cursar el bachillerato en el Instituto General y Técnico, en 1921 inició estudios en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, para doctorarse a continuación en Madrid en el Instituto de Fisiología con el reputado doctor también catalán August Pi i Sunyer (1879-1965). Asimismo en esos años alterna la apertura de su propia consulta con la primera traducción, a cuatro manos con el médico Antoni Oriol i Anguera (1906-1996), para la editorial Labor: Química fisiológica. Un curso para médicos y estudiantes (1935), de Paul Hári (1869-1933), y colaboraría también como traductor con la empresa alemana Bayer.
Cuando llegó a Andorra lo hizo huyendo de los nazis, que, sabedores de sus conocimientos de alemán y sus trabajos previos para la farmacéutica alemana (¿traduciendo folletos o publicidad, tal vez?), pretendían reclutar a este acreditado republicano como farmacólogo para cubrir las necesidades que la guerra mundial había creado a los laboratorios Bayer en Leverkusen.
La guerra civil española iniciada en julio de 1936 le había pillado trabajando como profesor asociado en la Universitat de Barcelona, pero no tardó en alistarse voluntario como médico en el Ejército Popular y se convirtió en comandante médico de los Servicios de Investigación Biológica. Durante la guerra colaboró estrechamente con el cirujano de origen cubano Joaquín d’Harcourt Got (1896-1970) tratando a milicianos a quienes en el frente de Aragón se les habían congelado los pies y aplicó uno de los primeros tratamientos con sulfapiridina (que le había proporcionado el célebre farmacéutico y empresario Salvador Andreu, el de las pastillas, y que luego lo comercializaría como Neopiridazol).

Al término de la guerra civil, y tras intervenir en la salida de España del poeta Antonio Machado (1875-1939), Albert Folch se establece transitoriamente en Séte, para pasar luego a París justo en el momento en que esta ciudad era ocupada por los nazis, y tras ver rechazado su ofrecimiento para colaborar aportando su experiencia médica al ejército francés, regresó al sur del país y, gracias a las gestiones de Louis Camille Soulà (1888-1963), empezó a impartir clases de fisiología en la universidad de Toulouse, sin dejar por ello de proseguir sus investigaciones con Antonio Oriol y D’aHarcourt acerca de los sulfamidas, que se plasmarían en artículos publicados en Toulouse Médical y en el parisino Journal de Chirurgie.
Fue por entonces cuando se vio impelido a establecerse en Andorra, y estando allí supo que la cadena que había contribuido a crear para pasar fugitivos desde Francia hasta Portugal vía Salamanca había sido descubierta. Sintiéndose acosado por los agentes franquistas y nazis que trataban de identificar enemigos en Andorra, obtuvo la protección del cónsul mexicano en Toulouse Mauricio Fresco (autor en 1950 de La emigración republicana española, una victoria de México) y, tras pasar por Orán y Casablanca, finalmente Folch i Pi pudo llegar a México en 1942. Ese mismo año, la Academia Nacional de Medicina premiaba a Folch y D’Harcourt por su trabajo sobre «El estado actual de la sulfamidoterapia», e interviene en la fundación de la Borsa del Metge Català, una organización mutualista creada por los profesionales catalanes exiliados en México cuyo objetivo principal era ayudar económicamente a los médicos o sus viudas que lo precisaran (Folch dirigiría la Borsa entre mayo de 1965 y junio de 1972, etapa en que esta institución empezó a conceder también becas de viajes y estudios).

Uno de los primeros trabajos que llevó a cabo en la capital mexicana, al igual que tantos otros exiliados españoles, fue como consultor de la Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (la popular UTEHA), para cuyo famosísimo diccionario enciclopédico supervisó todos los artículos relacionados con la biología, además de escribir él mismo muchos de ellos, y mantuvo esta colaboración hasta 1958. Sin embargo, su tarea principal fue como profesor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y poco después como director del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Escuela Superior de Medicina Rural.
También entonces colabora muy activamente con la revista mexicana en catalán Quaderns de l’Exili, que dirigían su cuñado Joan Sales (1912-1983) y Lluís Ferran de Pol (1911-1995) y muy centrada en política, así como en las revistas de su especialidad Acta Médica (de cuyo consejo de redacción formó parte) y Ciencia, en cuya creación intervinieron muchos exiliados españoles. También empieza a frecuentar el Orfeó Català de Mèxic, donde en alguna ocasión dictó conferencias.
Ya a principios de la década de los cincuenta Albert Folch inicia su colaboración más importante en el campo de la traducción, con la Editorial Interamericana (creada en 1946), que había contado con un muy buen especialista en traducción médica: el barcelonés Ramon Bertran Tàpies (1905-1953). El primer libro que tradujo Folch para esta empresa fue el de Charles Herbert Best y Norman Burke Taylor Elementos de fisiología humana, cuya producción resultaba tan costosa que Interamericana, dada su inestable situación financiera, prefirió vender los derechos a UTEHA. Es sobre todo en esta etapa cuando Folch se gana fama de agudo traductor por generalizar y asentar términos médicos recurriendo tanto a las raíces latinas como a vocablos españoles para dar respuesta a la continua generación de neologismos procedentes sobre todo del inglés. Para poder llevar a buen término los múltiples proyectos y compromisos profesionales, Folch se servía de un magnetófono, grababa a viva voz las traducciones y posteriormente corregía la versión escrita llevada a cabo por una mecanógrafa con sólidos conocimientos médicos.

Al asumir el puesto de director técnico de Editorial Interamericana, amplió a gran escala su método de trabajo. Mandó construir en la sese de la editorial (en la calle Cedro) una serie de casetas de vidrio insonorizadas, donde las mecanógrafas transcribían las traducciones dictadas por los colaboradores de la casa, entre los que se contarían los médicos exiliados Fernando Colchero Arrubarrena (que durante la guerra civil había organizado los servicios médicos en el País Vasco y que en 1966 colaboraría con Folch en su Diccionario Medico-Biológico University de términos médicos) y el prolífico Homero Vela Treviño, así como los mexicanos Rafael Benglio Pinto, Roberto Espinosa Zarza, Jorge Orizaga Samperio o Santiago Sapiña Renard, entre otros.
Tal como lo explicó el traductor de la Organización Mundial de la Salud Gustavo A. Silva:
Las transcriptoras eran excelentes y rápidas, pero el servicio se redondeaba con un mensajero que iba en motocicleta a casa de los traductores a entregar manuscritos y recoger cintas magnetofónicas grabadas. La celeridad de todo el proceso era por lo tanto muy notable, cualidad esencial en la bibliografía científica porque siempre hay que publicar las versiones traducidas lo más pronto posible, so pena de condenar la obra a la obsolescencia.
Casi como colofón a su carrera como profesor, en 1985 recibió la Medalla al Mérito docente Maestro Ignacio Altamirano, que había instituido en 1940 el gobierno de Lázaro Cárdenas para reconocer a «los maestros nacionales o extranjeros, que se distingan en su actuación docente, como recompensa y estímulo a su labor».
Fuentes:
Miquel Bruguera i Cortada, «Albert Folch i Pi», web Galeria de Metges Catalans del Col·legi de Metges de Barcelona.
Francisco Giral, Ciencia española en el exilio (1939-1986). El exilio de los científicos españoles, Barcelona, Centro de Investigación y Estudios de la República española- Anthoropos (Memoria Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias 35), 1994.
Josep Miret i Monsó, «L’exili dels metges catalans després de la guera civil», Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, núm. 20 (1993), pp. 213-260.
Angelina Muñiz-Huberan, coord.., y José Maria Villarías y Zugazagoitia, ed., A la sombra del exilio. República española, guerra civil y exilio, México, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónima de México, 2014.
Antoni Puche i Manaut, «La Borsa del Metge Català a Mèxic», Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, núm. 19 (1993), pp. 245-248.
Antoni Puche i Manaut, «Quan la bonhomía i la ciencia s’apleguen», Panacea, vol XIV, núm. 38 (2013), pp. 334-335.
Antoni Puche i Manaut, «Metges catalans exiliats a Mèxic. Obra realitzada i conclusions d’estudi», en Lluís Guerrero i Sala, coord., «Dossier Arxiu Històric de Ciències de la Salut», Dovella, núm 52 (abril 1996), pp. 41-47.
Vicenç Riera Llorca, Els exiliats catalans a Mèxic, Barcelona, Curial, 1972.
Gustavo A. Silva, «Alberto Folch i Pi (1905-1993), figura señera de la traducción médica al español», Panacea, vol. XIV, núm. 38 (2013), pp. 321-333.
Àlvar Martínez Vidal y Alfons Zarzoso Orellana, «La obsessió del retorn. L’exili mèdic català a França», Mètode, núm. 61 (2009), p. 59-63.










































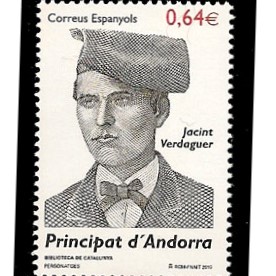



















 2 Ramón Folch i Camarassa, L´estiu més bonic, 1966.
2 Ramón Folch i Camarassa, L´estiu més bonic, 1966. 10 Xavier Benguerel, Els vençuts, 1969. Se le calculan unos 25.000 ejemplares sólo de la versión en català.
10 Xavier Benguerel, Els vençuts, 1969. Se le calculan unos 25.000 ejemplares sólo de la versión en català. Joan Sales (1912-1983) se ha ganado a pulso un lugar en la historia de la edición peninsular por su labor sobre todo en la obra de dos de los autores más importantes de la literatura catalana del siglo xx: Llorenç Villalonga y Mercè Rodoreda. La imagen que nos ha quedado de él es la de un editor muy intervencionista en los textos de los autores a los que decidía publicar, centrado en particular en los aspectos estilísticos y lingüísticos, pero los trabajos de Marta Pasqual (n. 1983) revelan otras facetas de Sales y ponen de manifiesto lo que viene a ser un compendio programático del editor de mesa dedicado a la literatura. En el libro Joan Sales, la ploma contra el silenci (Barcelona, Acontravent, 2012), Marta Pasqual resume y aligera la tesis Creativitat i subversió en les reescriptures de Joan Sales, en la que ofrece un análisis más pormenorizado acerca de los criterios lingüísticos y de traducción de Sales, y sobre todo unos apéndices realmente muy valiosos: un extenso artículo de Sales sobre literatura catalana, una copia del expedientes de censura de la novela inédita escrita a cuatro manos entre Xavier Benguerel y Sales El patriarca y una amplia selección de los jugosos epistolarios inéditos Sales-Benguerel y Sales-Ferran de Pol.
Joan Sales (1912-1983) se ha ganado a pulso un lugar en la historia de la edición peninsular por su labor sobre todo en la obra de dos de los autores más importantes de la literatura catalana del siglo xx: Llorenç Villalonga y Mercè Rodoreda. La imagen que nos ha quedado de él es la de un editor muy intervencionista en los textos de los autores a los que decidía publicar, centrado en particular en los aspectos estilísticos y lingüísticos, pero los trabajos de Marta Pasqual (n. 1983) revelan otras facetas de Sales y ponen de manifiesto lo que viene a ser un compendio programático del editor de mesa dedicado a la literatura. En el libro Joan Sales, la ploma contra el silenci (Barcelona, Acontravent, 2012), Marta Pasqual resume y aligera la tesis Creativitat i subversió en les reescriptures de Joan Sales, en la que ofrece un análisis más pormenorizado acerca de los criterios lingüísticos y de traducción de Sales, y sobre todo unos apéndices realmente muy valiosos: un extenso artículo de Sales sobre literatura catalana, una copia del expedientes de censura de la novela inédita escrita a cuatro manos entre Xavier Benguerel y Sales El patriarca y una amplia selección de los jugosos epistolarios inéditos Sales-Benguerel y Sales-Ferran de Pol. Según explica Marta Pasqual en Joan Sales, la ploma contra el silenci, “Su verdadera formación empezó en La Nau, de noche, en pleno barrio Chino […). Aunque nunca firmó, Sales era redactor y corrector en el periódico fundado por Macià Mallol y Antoni Rovira i Virgili”. Por su parte, en la entrada dedicada al periódico Diari Mercantil que dirigió en 1932 Josep Janés (y entre cuyos redactores se contaban Artís Gener, Àngel Estivill y Pere Calders), escribe Lluis Solà i Dachs: “En la imprenta, aparte del linotipista, que Avel·lí Artís i Gener dice que era Joan Sales, el editor y novelista de hoy, estaban el corrector (Salvador Marsal i Picas) y un cajista que tenía a su disposición dos juegos de tipos de medidas distintas”.
Según explica Marta Pasqual en Joan Sales, la ploma contra el silenci, “Su verdadera formación empezó en La Nau, de noche, en pleno barrio Chino […). Aunque nunca firmó, Sales era redactor y corrector en el periódico fundado por Macià Mallol y Antoni Rovira i Virgili”. Por su parte, en la entrada dedicada al periódico Diari Mercantil que dirigió en 1932 Josep Janés (y entre cuyos redactores se contaban Artís Gener, Àngel Estivill y Pere Calders), escribe Lluis Solà i Dachs: “En la imprenta, aparte del linotipista, que Avel·lí Artís i Gener dice que era Joan Sales, el editor y novelista de hoy, estaban el corrector (Salvador Marsal i Picas) y un cajista que tenía a su disposición dos juegos de tipos de medidas distintas”. Sin embargo, es en México, tras colaborar en el periódico en catalán Full Català y poner en marcha la revista Quaderns de L´Exili, cuando Sales empieza a ejercer de editor de libros. A él cabe atribuir las ediciones de dos obras de Jacint Verdaguer, L´Atlàntida (Minerva, 1945) y Canigó (Biblioteca Catalana, 1948), la Antologia completa mínima, de Teodor Llorente (Biblioteca Catalana, 1947), la anotación de Nacionalitat Catalana, de Prat de la Riba (Biblioteca Catalana, 1947) y, quizá la más importante, las Poesies de Màrius Torres (Quaderns de l´Exili, 1947). Se convierte por entonces en uno de los principales colaboradores de quien sin duda es el editor más importante del exilio catalán, Bartomeu Costa Amic.
Sin embargo, es en México, tras colaborar en el periódico en catalán Full Català y poner en marcha la revista Quaderns de L´Exili, cuando Sales empieza a ejercer de editor de libros. A él cabe atribuir las ediciones de dos obras de Jacint Verdaguer, L´Atlàntida (Minerva, 1945) y Canigó (Biblioteca Catalana, 1948), la Antologia completa mínima, de Teodor Llorente (Biblioteca Catalana, 1947), la anotación de Nacionalitat Catalana, de Prat de la Riba (Biblioteca Catalana, 1947) y, quizá la más importante, las Poesies de Màrius Torres (Quaderns de l´Exili, 1947). Se convierte por entonces en uno de los principales colaboradores de quien sin duda es el editor más importante del exilio catalán, Bartomeu Costa Amic.


