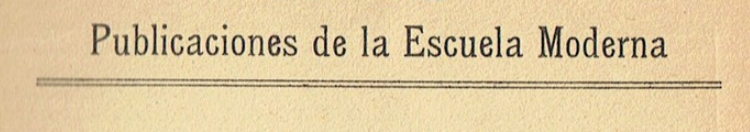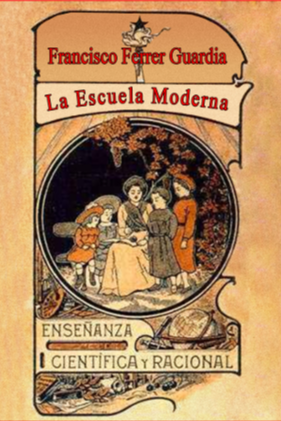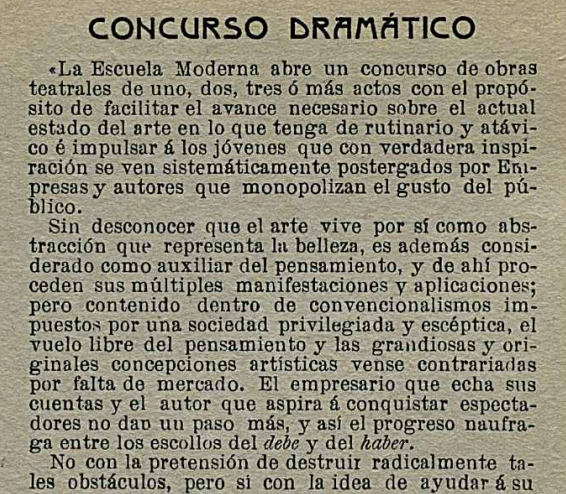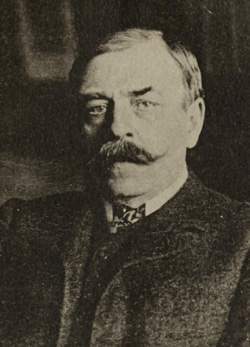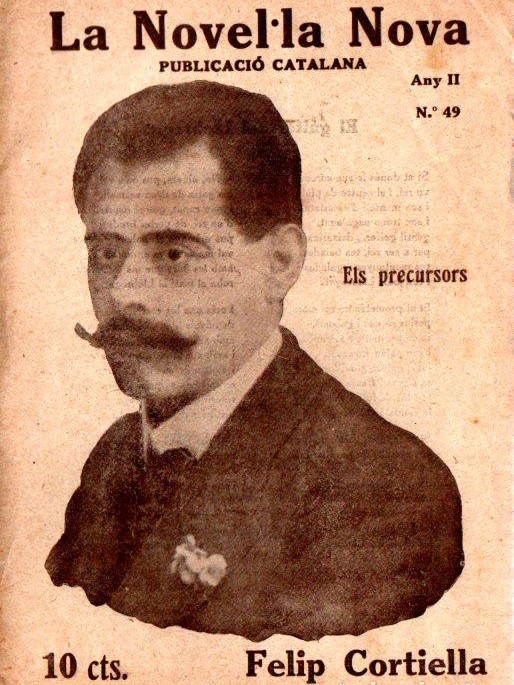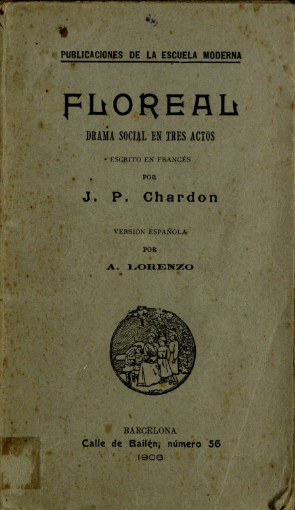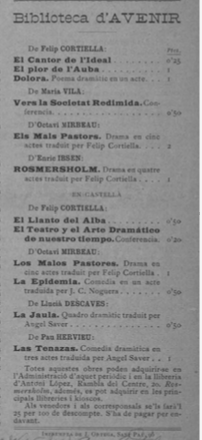En 1941 están fechados un librito predominantemente estadístico de Francisco Medina, Monografía de Sonora, y el colectivo Confederación de Trabajadores de México, CTM, 1936-1941, cuyos pies editoriales indican que se imprimieron en México, D.F., a cargo de los Talleres Tipográficos Modelo, S.A. Sin embargo, es sobre todo a mediados de esa década cuando aparecen con mayor continuidad una serie de títulos auspiciados por la Modelo, en apariencia actuando como editora: de 1943 son De Estrabón al rey Pelayo, del poeta gijonés Alfonso Camín (1890-1982), perteneciente a una «Biblioteca Asturiana», y Doña Eugenesia y otros personajes, del médico Manuel González Rivera; de 1944 son Vindicación y honra de España, del exiliado español Pedro González-Blanco, El tenorio asturiano Xuan de la Losa, de los asturianos Ángel Rabanal (1884-1970) y Antonio Martínez Cuétara (1888-1976); Guerra y revolución, del abogado y diputado mexicano Luis Sánchez Pontón (1895-1969), Mi opinión. Comentarios sobre la actual guerra en Europa, 1939-1943, del periodista Ángel Santos Herrero, y Centroamérica en pie, del costarricense Vicente Sáenz (1896-1969), que había cubierto la guerra civil como periodista ‒este último libro con una indicación de «Ediciones Liberación», respecto de la cual vale la pena recordar que era el título del periódico del Partido Socialista Costarricense, que Sáenz organizó con ayuda de capital mexicano y del que fue secretario general‒, y de 1945 es otro libro de Camín, La mariscala o el verdadero Bobes. Los vínculos de Camín con estos talleres se remontaban por lo menos a 1943, pues la publicación de poesía que dirigía, Revista Norte, la imprimía en esta empresa, que también se ocuparía de los libros aparecidos con pie editorial de la revista: El adelantado de la Florida, Pedro de Avilés (1944), Carey y nuevos poemas (1945) ‒que incluye el poema «Macorina», que luego haría célebre Chavela Vargas (1919-2012)‒, Juan de la Cosa (1945) y Son de gaita y otras canciones (1946), todos ellos firmados por Camín.
En 1944 también pasa por los talleres de la Modelo la primera edición de una rareza bibliográfica, Pluma de acero o la vida novelesca de Juan Montalvo, del diplomático y escritor ecuatoriano Gustavo Vascónez Hurtado (1911-1988), que se inscribe en una «Biblioteca Continental» del Instituto Panamericano de Bibliografía y Documentación. Vale la pena apuntar aquí que el fundador de este instituto fue el exiliado catalán Miquel Ferrer i Sanxís (1899-1990), sobre el que volveremos más adelante.
Por esas mismas fechas, desde agosto de 1944, los Talleres Gráficos Modelo empiezan a hacerse cargo de la revista Centro América Libre, cabecera de la UDCA (Unión Democrática Centroamericana), organización creada en México por un grupo de intelectuales y activistas centroamericanos (el mencionado Sáenz y su compatriota Raúl Cordero Amador, los hondureños Rafael Heliodoro Valle, Àngel Zúñiga Huete y Alfonso Guillén Zelaya, la salvadoreña Claudia Lars, la nicaragüense Concepción Palacios…). Hasta entonces se habían ocupado de los primeros números de esta revista los Talleres Gráficos de la Nación, que administraba el Sindicato de Obreros Mexicanos, pero las presiones diplomáticas del gobierno hondureño, debido a las críticas de que era objeto en esta publicación, habían hecho que las autoridades mexicanas presionaran a su vez a los responsables de la revista y de ahí el cambio de imprenta.
El historiador José Francisco Mejía Flores ha puesto de manifiesto los muy estrechos vínculos que se establecieron entre los exiliados centroamericanos que se organizaron en México y algunos de los republicanos españoles en su lucha contra el fascismo, tanto en Europa como en América, y acaso los Talleres Tipográficos Modelo fueran uno de los espacios físicos que actuaran como aglutinadores de estas relaciones. Entre los clientes de esta empresa se habían contado, por ejemplo, La Casa de España en México en 1940: Fermentos, de José Giral; Manual de neuropsiquiatría infantil, de Francisco Pascual del Roncal, y Las bases fisiológicas de la alimentación, de Jaume Pi-Sunyer Bayo, los tres al cuidado, según indican sus colofones, del impresor mexicano José C. Vázquez. Años más tarde Vázquez se ganaría un prestigio al frente de los Talleres Gráficos Panamericana, donde en 1945 se ocupó de la edición ilustrada por Ricardo Martínez de Hoyos (1918-2009) de los Epigramas mexicanos del poeta y crítico español Enrique Díez Canedo (1879-1944), así como de muchísimas obras para el Fondo de Cultura Económica (entre los que se cuentan títulos míticos, como la primera edición de Pedro Páramo en 1955, con Alí Chumacero, o la tercera de La realidad y el deseo, en 1958, con el propio Luis Cernuda).

En estos talleres Modelo trabajaba por ejemplo como corrector Abelard Tona (1901-1981), que además de participar activamente en el atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII en 1925 había intervenido en los conocidos como Fets de Prat de Molló del año siguiente y había sido herido de gravedad en los primeros días de la guerra civil española, y que desde 1934 había formado parte del consejo directivo de la Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya como bibliotecario. Ya en México, Tona había abandonado el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) para integrarse en el Moviment Social d’Emancipació Catalana, al tiempo que colaboraba en publicaciones del exilio catalán como La Nostra Revista o Quaderns de l’Exili, entre otras muchísimas, y en 1952 publicaría en Edicions Catalanes de Mèxis Quatre contes de Muntanya, como consecuencia de haber ganado con este título el Premi Narcís Oller.
Situados en el número 44 de la calle Comonfort, el propietario de estos talleres era Fernando Con del Dago, quien en 1940 había fundado la Compañía General Editora con otro exiliado catalán activísimo, Miquel Ferrer i Sanxís (1899-1990). Con experiencia en Barcelona al frente de la Librería Italiana ‒declaró como ocupación la de bibliotecario cuando entró en México, por haberlo sido del Col·legi D’Advocats de Catalunya‒, también Ferrer había participado en el atentado frustrado contra Alfonso XIII, y ya en el exilio había ampliado su actividad como librero en las muy conocidas librerías Misrachi y Porrúa y Hermanos del Distrito Federal, además de colaborar en todo tipo de actividades y publicaciones del exilio catalán. Precisamente en 1944 Miquel Ferrer participa en la fundación de la editorial Club del Llibre Català junto a una pléyade de exiliados catalanes (Josep Carner, Agustí Bartra, Avel·lí Artís Gener, etc.) y figurará en ella como secretario.
Sin ser muy claros ni explícitos, las coincidencias llevan a pensar que estos talleres debieron de ser en alguna medida un gozne que mantenía vinculados a diversas agrupaciones de antifascistas radicadas más o menos circunstancialmente en México, por lo menos durante los años que duró la segunda guerra mundial.
Fuentes:
Lluís Agustí, L’edició espanyola a l’exili a Mèxic: 1936-1956. Inventari i propostes de significat, tesis doctoral, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 2018.
José Francisco Mejía Flores, «La Unión Democrática Centroamericana en México y su solidaridad con los republicanos españoles, 1943-1945», Revista Estudios (Universidad de Costa Rica), núm 38 (junio-noviembre de 2019), pp. 431-451.
Laura Beatriz Moreno Rodríguez, «Vigilar al exilio centroamericano. Informes confidenciales sobre su presencia en México», Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH, núm. 101, pp.77-94.
Margarita Silva Hernández, «Vicente Sáenz y la revista Centro América Libre. Denuncia y protesta social en el exilio, 1944-1945», en Retos Internacionales. Revista de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, núm. 3 (septiembre 2010), pp. 46-55.