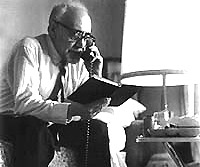A finales de 1969, cuando estaba a punto de aparecer la novela con la que había obtenido el Premio Planeta (En la vida de Ignacio Morel), Ramón J. Sender (1901-1982) publicó en Nueva York la primera edición de Nocturno de los 14, un texto fechado en Manhattan Beach (California) en octubre de ese mismo año. En octubre del año siguiente se incluiría en la colección Ancora y Delfín de Destino, y a menudo se ha mencionado esta última edición como la primera.
La de 1969 corrió a cargo de una pequeña empresa creada en el seno de las Sociedades Hispanas Confederadas, Iberama Publishing Company, en la que tuvo un papel destacado ‒y donde dirigió una colección de ensayo histórico y social‒ el que se tiene por el último luchador antifranquista al que una Administración estadounidense reconoció el estatuto de refugiado político, José Nieto Ruiz (1937-2023).
Hijo de un modesto tendero afiliado a Izquierda Republicana, José Nieto nació en Orihuela durante la guerra civil y perdió a su madre durante un bombardeo de la aviación italiana. Al término de la segunda guerra mundial, con apenas nueve años, se ocupaba de entrar en la embajada estadounidense en Madrid y sacar ocultos entre la ropa alguno de los boletines de noticias, a través de los cuales podía conseguirse en España información no censurada por las instituciones franquistas.
A los veinte años, después de haber participado en los enfrentamientos entre estudiantes de izquierdas y falangistas conocidos como «sucesos de 1956», Nieto hizo el servicio militar obligatorio en la Marina y se vio arrastrado a participar en la abyecta guerra no declarada de Sáhara-Ifni (1958-1959). Al parecer, fue en ese período cuando se afilió a la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y como consecuencia de su activismo sindical en 1959 fue detenido y torturado durante tres días en las infames dependencias de la brigada de investigación social de la barcelonesa Vía Laietana.
Así lo contó él mismo, entrevistado por Montse Feu y Carlos García Santa Cecilia:
…el policía que me acompañaba me preguntó de dónde era. Me dijo que podía contactar anónimamente con mi familia y les avisaría que estaba ahí detenido. Le dije que mi tío, Jacobo Rufete, era el director de la clínica Madrazo de Barcelona. Mi tío conocía al gobernador civil y éste le dijo que si el parte de mi detención no había llegado a Madrid podría sacarme de la Jefatura, pero que me tendría que ir de España. Tuve suerte y aún no se había mandado. Me vino a buscar una ambulancia y estuve treinta días de curas en un cuarto privado en la clínica. Me curaron un médico y una enfermera. Una vez curado, otros cenetistas me conectaron con Francisco Sabaté [1915-1960], alias el Quico. Me entrevisté clandestinamente con él en Barcelona y me citó un día para cruzar a Francia. Fuimos en camioneta hasta Portbou.
De Portobou pasó a Marsella y se embarcó como marino en el mercante holandés Coolsingel, y en cuanto este arribó a Canadá se quedó clandestinamente en este país durante veinte meses. Allí, en contacto con los grupos antifranquistas, participó en la creación del modesto periódico Umbral, portavoz de la Liga Democrática Española de Montreal, pero finalmente fue expulsado de Canadà por carecer de visado.
Recaló a finales de 1960 en Cuba, donde trabajó en el garaje de un español hasta que, a pocos días de la invasión de bahía de Cochinos (15 de abril), fue detenido y nuevamente pasó una temporada preso. A su salida se unió al Movimiento de Recuperación Revolucionaria, y gracias a las gestiones de cenetistas cubanos pudo entrar en Estados Unidos por Miami, y de ahí, gracias a la intervención del Comité Internacional de Rescate, llegó a Nueva York.
En Nueva York se puso en contacto enseguida con las Sociedades Hispanas Confederadas y pronto empezó a ocuparse de su biblioteca. De la mano de su secretario de redacción, el poumista Jesús González Malo (1913-1965), inició su colaboración en el órgano de expresión de las Confederadas, España Libre, que fue dirigido por José Castillo Morales (1961-1966), González Malo (1961-1965), Miguel R. Ortiz (1961-1966) y Marcos C. Mari (1967-1972). Por entonces la nómina de sponsors de esta institución era brillante, encabezada por Víctor Alba, Álvaro de Albornoz y Carmen Aldecoa, cerrada por Ramón J. Sender, Fernando Valera, Nilita Vientós Gascón y Georges Woodcock y con Pau Casals, Joaquín Maurín, Cipriano Mera y Tomás Navarro Tomás entre sus muchos integrantes. En esta revista, donde estableció contacto, entre otros, con el pintor y escritor Eugenio Fernández Granell (1912-2001), se ocupó sobre todo de las secciones de arte y publicidad, pero también investigó con Manuel de Dios Unanue (1943-1992) la desaparición del representante del gobierno vasco en el exilio Jesús Galíndez (1915-1956) y el más que sospechoso «suicidio» del escritor Manuel Moreno Barranco (1932-1963) mientras permanecía detenido por la policía franquista.
Su petición a principios de la década de 1960 de asilo en Estados Unidos generó una enorme controversia, entre otras cosas porque ponía al Gobierno de Estados Unidos ante una posición incómoda ante las autoridades franquistas, pero la publicidad que se dio a su caso, la presión social e internacional y el excelente trabajo voluntarioso del prestigioso abogado Ernest Fleischman (1920-1996) hicieron que la Administración Nixon acabara por ceder a su petición, después de que recibiera ofertas de asilo político de México y de varios países europeos.
En cuanto al trabajo de Nieto en la modesta y efímera editorial de las Confederadas, destaca que asumiera la dirección de un proyecto de colección Historia Social de España, que en 1971 le publicó a la historiadora Clara E. Lida una edición anotada y comentada de Miguel Bakunin: La Internacional y la Alianza en España (1868-1873), de Max Nettlau. Además del ya mencionado libro de Sender, Iberama sólo publicó luego ‒salvo error‒ Rómulo Gallegos y Agustín Yáñez: dos ensayos sobre literatura hispanoamericana (1972), de Magalí Fernández, y Tiempo como Jano. Siete ensayos sobre literatura española (1972), de Raimundo Fernández Bonilla (coeditor por entonces de la revista Exilio).
Ese mismo año desaparecía España Libre, y un encuentro casual de Nieto con Abel Plenn (conocido sobre todo por Viento en los olivares. La España de Franco vista por dentro, publicado en México por Ediapsa) le llevó a iniciarse en la distribución de libros españoles en centros educativos estadounidenses. Ejerciendo esta labor conoció al maestro puertorriqueño José Luis Rodríguez, a quien apoyó en la fundación de la empresa televisiva Hispanic Information and Telecommunications Network, Inc (HITN), y allí desarrolló una amplia labor como productor de acontecimientos culturales, como director de producción y conduciendo programas culturales, sin abandonar nunca el contacto con las Confederadas hasta su muerte.

Fuentes:
Lucía Cotarelo Esteban, «Hispanismo exiliado: el mundo literario y editorial de los intelectuales españoles llegados a Nueva York», Castilla. Estudios de Literatura, núm. 9 (2018), pp. 352-371.
Montse Feu, «La labor “a manos llenas” de Jesús González Malo en la resistencia antifranquista desde Estados Unidos», FronteraD, 3 de diciembre de 2015.
Montse Feu, Fighting Fascist Spain. Worker Protest from the Printing Press, Illinois University Press, 2020.
Carlos García Santa Cecilia, «José Nieto, el último exiliado del franquismo, ha muerto en Nueva York», FronteraD, 22 de noviembre de 2023.
Carlos García Santa Cecilia y Montse Feu, «José Nieto, último exiliado del franquismo,militante de la CNT, hizo de Nueva York su refugio», FronteraD, 19 de febrero de 2015.
Ana Martínez García, «La revista España Libre (1939-1976) y Francisco Ayala: Cartas y textos olvidados de su exilio en Estados Unidos», Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 32 (2014), pp. 65-76.
Mª Ángeles Ordaz Romay, «Las Sociedades Hispanas Confederadas en archivos del FBI (Emigración y exilio español de 1936 a 1975 en EE.UU.)», Revista Complutense de Historia de América, núm. 32 (2006), pp. 227-247.