En sus espléndidas memorias, publicadas en español con el título Editar la vida, Michael Korda subraya la evolución que a la altura de los años setenta había experimentado el género de la autoayuda y remonta su origen a los padres fundadores: «El libro de autoayuda dirigido a profesionales que formaba parte de la tradición estadounidense desde los días de Benjamin Franklin, había llegado a una especie de cima con grandes best sellers como No digas sí cuando quieres decir no y Winig through Intimidation». El primero de estos títulos, escrito por el profesor en psicología clínica de la Universidad de Cornell Herbert Fensterheim (1921-2011) en colaboración con Jean Baer, lo había publicado en 1975 Dell Publishing, por entonces aún identificada como una editorial de cómics y revistas pulp; mientras que el segundo se lo había autopublicado su autor, el político y empresario Robert Ringer, quien más adelante crearía Strafford Press para dar a conocer sus propios libros y los de otros emprendedores.
Sin embargo, pese a la referencia de Korda a Franklin (1706-1790), es habitual identificar como padre del género a Dale Carnegie (1888-1955), que inicialmente no tenía ninguna intención de convertirse en escritor mientras desde 1912 impartía cursos de oratoria en el YMCA (donde se llevaba el 80% de las ganancias netas y dos años después de empezarlos ganaba quinientos dólares semanales). Aun así, en 1915 escribió con el célebre editor Joseph Berg Esenwein (1867-1946) The Art of Public Speking, en el que su nombre aparece todavía como Dale Carnagey y que publicó The Home Correspondence School; posteriormente redactó el librito con el curso que estaba dando en el YMCA, que Associated Press publicó con una introducción de Lowell Thomas, y Public Speaking: a Practical Course for Business Men (1926), también en Associated Press.
El momento crucial en esta historia se produce cuando Leon Shimkin (1907-1988) —editor de fulgurante carrera que entró a trabajar por las mañanas en Simon & Schuster a los diecisiete años, mientras estudiaba, y acabaría por convertirse en su propietario— le propuso a Carnegie publicar un libro después de haber asistido a su curso. De entrada, a Carnegie no le pareció atractiva la oferta de escribir un libro que se vendería a dos dólares, cuando estaba vendiendo su curso por 75, y además las conferencias y clases no le dejaban mucho tiempo disponible; por si fuera poco, también debió de pesar en su decisión el hecho de que en el pasado Simon & Schuster le había rechazado dos manuscritos. Pero Shimkin le propuso servirse de un estenógrafo que asistiera a sus cursos y luego editar y corregir el resultado, a lo que Carnegie sí se avino.
El caso es que en 1936 apareció en Simon & Schustser la primera edición de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, aunque con algunos inconvenientes: los diseñadores encontraron el título inicial (How to make Friends and Influence People) excesivamente largo para incluirlo de forma clara y bien visible en la cubierta, pero todo lo que se le ocurrió a Carnegie para atenuar el problema fue cambiar make por win. Simon & Schuster empezó por ofrecer el título en sus catálogos y encargar una nota de prensa a la agencia de publicidad habitual, Schwab & Beattie, e incluyó algunos anuncios a toda página en prensa (con textos del legendario Victor O. Schwab [1898-1980], autor a su vez de diversos libros sobre cómo escribir textos publicitarios eficaces).
Como es bien sabido, el libro de Carnegie fue un megaéxito inmediato, hasta tal punto que Simon & Schuster le ofreció a Shimkin 25.000 dólares como bonificación (él prefirió convertirse en socio de la compañía), y los derechos de traducción se empezaron a vender enseguida a todas las lenguas habidas y por haber.
En «Editores, políticas editoriales y otros dilemas metodológicos» (incluido en Pliegos alzados), el profesor José Luis de Diego ha contado y contextualizado la decisión de Antoni López Llausàs (1888-1979) de contratar a título personal los derechos del libro de Carnegie en español, una decisión inesperada y un tanto extraña en el contexto de la editorial Sudamericana, que se estaba asentando como un proyecto centrado sobre todo en la traducción de clásicos contemporáneos (Virginia Woolf, Sartre, Huxley, Faulkner…) y, en cualquier caso, de literatura estéticamente exigente. A partir en buena medida del testimonio de la nieta de López Llausàs (y su sucesora al frente de Sudamericana), escribe De Diego:
El editor catalán se vio en un dilema bourdiano: si lo publicaba seguro que tendría buenas ventas, pero era un título que no encajaba para nada en el catálogo de su sello y podía acarrear desprestigio y críticas; si no lo publicaba, protegía su trayectoria, pero se perdía los ingresos que el autor prometía. ¿Arriesgaría su capital simbólico en pos de acrecentar su capital económico? Y encontró la solución: creó un sello nuevo: Ediciones Cosmos, quizás con el único fin de publicar a Carnegie: protegió su capital simbólico sin resignar su capital económico.
En unos ocho años aproximadamente se hicieron dieciocho reimpresiones del libro, en 1966 había superado la cuarentena y llegó a un primer millón de ejemplares, algo impensable con los por otra parte excelentes títulos que por aquel entonces publicaba Sudamericana (Cuán verde era mi valle, La luna se ha puesto, Las cabezas trocadas, El tiempo debe detenerse, Eminencia gris…). El aludido testimonio de Gloria López Llovet, añade: «Ante el éxito formidable del título [López Llausàs] sintió que estaba actuando en forma equívoca con los lectores y fue así que lo incluyó en Sudamericana», y años después se divulgó muchísimo a través concretamente de su publicación en la exitosa colección de bolsillo creada en Sudamericana, Piragua. Lo cierto es que, aun sin pruebas que lo sostengan, resulta inevitable pensar, siguiendo a De Diego, que la intención de López Llausàs al incluirlo en Sudamericana era más bien empapar del aura de libros exitosos a los que formaban el catálogo más literario de este sello, sobre todo pensando en la imagen que de la editorial tendrían los libreros. Es decir, subrayar el hecho de que Sudamericana era capaz de publicar libros de éxito estratosférico (cosa que no se repetiría hasta, paradojicamente, Cien años de soledad, de García Márquez, en 1967).
Al libro de Carnegie, aparecido en 1942 en traducción firmada por Román A. Jiménez, le siguieron en Cosmos Cómo adelgazar comiendo, del presentador de radio y osteópata Victor Hugo Lindlahr (1897-1969), y Cómo hacer un hogar feliz. Ética, estética, de María Teresa López e ilustrado por Francisco Fábregas. Más adelante aparecerían Cómo anunciar para vender (1947), de Warren B. Dygert; Cómo llegar a psicólogo práctico (1950), de Joseph Clawson y los títulos de Carnegie Como hablar bien en público e influir en los hombres de negocios (1947), Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida (1956)… Al filón Carnegie se sumó también en Argentina la editorial de Guillermo Kraft, que le publicó un tipo distinto de libros: Biografías relámpago (1946), Cuarenta biografías anecdóticas (1947) y Rarezas y extravagancias de personas célebres (1951).
Como bien señala De Diego, es este un caso paradigmático y ejemplar para advertir las dos caras o vertientes de la práctica editorial y como se traducen en casos concretos. Además, invita a la reflexión y al debate sobre la inclusión en un catálogo editorial de libros que quizá desentonan o no dan la talla, pero cuyas ventas permiten seguir haciendo apuestas económicamente muy arriesgadas o a todo punto inviables, mediante la creación de un sello específico. Lo que no tendría sentido, puestos ante tesituras semejantes, sería pretender entonces que cada uno de los sellos se autofinanciara, que es lo que parece suceder en algunos grandes grupos que en las últimas décadas han ido acaparando sellos. Y también la autopublicación rompe por completo con esta lógica y, de rebote, todo ello pone en riesgo un tipo de libros cuyo valor estético o cultural, por desgracia, no está en consonancia con su escaso valor comercial.
Fuentes:
José Luis de Diego, «Editores, políticas editoriales y otros dilemas metodológicos», en Fernando Larraz, Josep Mengual y Mireia Sopena, eds., Pliegos alzados. La historia editorial, a debate, Gijón, Trea, 2020, pp. 19-32.

José Luis de Diego, Fabián Espósito y Fernando Larraz, La patria imaginaria. Editores españoles en Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 2019.
Guido Herzovich, La desigualdad como tarea. Crítica literaria y masificación editorial en Argentina (1950-60), tesis doctoral, Universidad de Columbia, 2016.
Michael Korda, Editar la vida. Mitos y realidades de la industria del libro, traducción de Fernando González Téllez, revisión de Jonio González, Barcelona, Debate, 2005.









































 Comentario mucho más extenso merecería la primera y muy exitosa etapa de la colección de ciencia ficción Nebulae (1955-1969), que no contaba por entonces con competencia en España (por lo menos en forma de libro, pues sí se publicaba en revistas como Futuro o Más Allá) y que dio a conocer ya con sus primeros títulos, aparecidos a un intensivo ritmo, autores de la talla de Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Paul French (es decir, Isaac Asimov), etc, que contribuyeron de modo extraordinario al éxito que tanto las óperas espaciales y como los escritores de la nueva ola empezaron a tener entre los lectores españoles de ciencia ficción, cuyo número creció hasta el punto de empezarse a crear en aquellas fechas las primeras asociaciones de aficionados al género.
Comentario mucho más extenso merecería la primera y muy exitosa etapa de la colección de ciencia ficción Nebulae (1955-1969), que no contaba por entonces con competencia en España (por lo menos en forma de libro, pues sí se publicaba en revistas como Futuro o Más Allá) y que dio a conocer ya con sus primeros títulos, aparecidos a un intensivo ritmo, autores de la talla de Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Paul French (es decir, Isaac Asimov), etc, que contribuyeron de modo extraordinario al éxito que tanto las óperas espaciales y como los escritores de la nueva ola empezaron a tener entre los lectores españoles de ciencia ficción, cuyo número creció hasta el punto de empezarse a crear en aquellas fechas las primeras asociaciones de aficionados al género.


 Fuentes:
Fuentes:






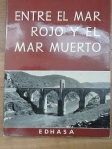




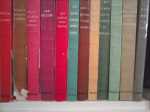




.jpg/220px-Innocenci_L%C3%B3pez_i_Bernagossi,_per_Ramon_Mir%C3%B3_(1888).jpg)






 Mayor significación incluso tiene la traducción que de La chose littéraire de Bernard Grasset (1881-1957) hizo el propio López Llausàs para conmemorar el quinto aniversario, y que se publicó a finales de 1928 con el título El món del llibre, precedido de un extenso y jugoso prólogo que Manuel Llanas ha analizado con cierto detenimiento. Añadido a las obras del mismo cariz de Santiago Salvat L´editor davant el llibre (Institut Català de les Arts del Llibre, 1936) y de Gustau Gili Bosquejo de una política del libro (edición del autor, 1944), el prólogo de López Llausàs constituye el germen de una rica y apasionante tradición de libros sobre el mundo de la edición escritos por sus protagonistas, no con una visión anecdótica, memorialística o histórica, sino de reflexión sobre el oficio.
Mayor significación incluso tiene la traducción que de La chose littéraire de Bernard Grasset (1881-1957) hizo el propio López Llausàs para conmemorar el quinto aniversario, y que se publicó a finales de 1928 con el título El món del llibre, precedido de un extenso y jugoso prólogo que Manuel Llanas ha analizado con cierto detenimiento. Añadido a las obras del mismo cariz de Santiago Salvat L´editor davant el llibre (Institut Català de les Arts del Llibre, 1936) y de Gustau Gili Bosquejo de una política del libro (edición del autor, 1944), el prólogo de López Llausàs constituye el germen de una rica y apasionante tradición de libros sobre el mundo de la edición escritos por sus protagonistas, no con una visión anecdótica, memorialística o histórica, sino de reflexión sobre el oficio.

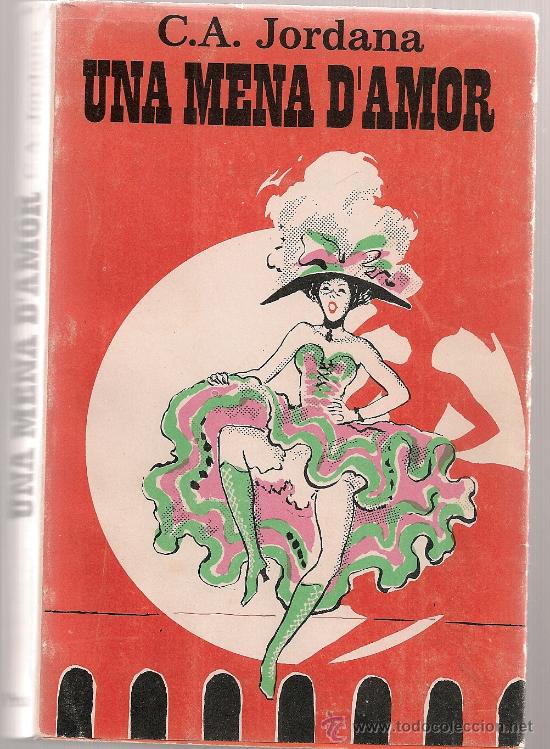





 Miquel Adam, “
Miquel Adam, “