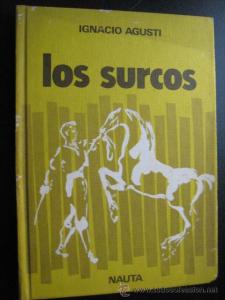Ignacio Agustí es, quizás, el primer nuevo autor español por el que apuesta el editor José Janés cuando decide poner en marcha en 1942 la colección Gacela de Autores Españoles. Para entonces, ya se había consolidado la colección Gacela, que se presentaba en las solapas de los primeros números como la “Publicación periódica de novelas de los más grandes escritores contemporáneos. Volúmenes impresos a dos tintas, ilustrados profusamente por los mejores artistas y ricamente encuadernados”. Se trata de volúmenes en tapa dura con sobrecubierta a tres tintas, y entre sus estrellas se cuentan autores que, tras permanecer mucho tiempo en el olvido, a principios del siglo XXI han experimentado una cierta recuperación: Knut Hamsun, Alberto Moravia, Hans Carossa…
A la versión destinada a los autores españoles se le dedica el mismo esmero en la presentación y se propone reunir “las obras más interesantes de nuestros escritores nacionales de mayor prestigio”. El primer volumen, con ilustraciones intercaladas en el texto de Josep Maria Prim, es Aldeamediana, seguido de la historia de las esparragueras y de Dos notas

Sobrecubierta de Aldeamediana en la colección Gacela de Autores Españoles
sobre la civilización campesina, del ya por entoncces sobradamente establecido académico Eugenio d´Ors, y cuyo origen está en las “Glosas desangeladas” que se habían publicado diez años antes en el periódico madrileño El Debate (concretamente entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 1932). No puede decirse en ningún sentido que publicar a D´Ors, y menos tratándose de una obra ya conocida, fuera asumir un gran riesgo, sino más bien un modo de dar lustre a los escritores que le acompañaran y a la colección.
Sin embargo, publicar a Ignacio Agustí, a quien antes de la guerra Janés había incorporado como colaborador del periódico Avui, suponía dar la alternativa como narrador en lengua española a un escritor sólo conocido hasta entonces, y muy relativamente, como autor en catalán de un poemario (El veler, 1932), de algunas obras teatrales de tono muy menor (Idil·li en un parc o el suïcidi de la lluna, La Coronela y Benaventurats els lladres) y de la novela Diagonal, que en el Premi Crexells de 1933 no fue eliminada hasta la cuarta votación (lo ganó Carles Soldevila con Valentina), además haber adquirido cierto relieve como uno de los artífices de la revista Destino.
Ignacio Agustí entra en la literatura española con una obra juzgada en general por la crítica como menor, pero en una presentación casi lujosa. Impresa en los Talleres Gráficos Rex en abril de 1942, su novela Los surcos se publica en un volumen de 18,5 x 12 cm y 190 páginas, más colofón, que acompaña una amplia serie de ilustraciones a tinta del hoy también revalorizado José Miguel Serrano (1912-1982), en su inmensa mayoría al inicio de capítulo o decorando el cierre de los mismos, y en las que alternan los detalles decorativos, los paisajes, los retratos de personajes y las escenas, eligiendo aquellas, muy escasas, con un mínimo de acción. Agustí y Serrano se conocían desde antes de la guerra, cuando los viernes coincidían en la tertulia del marchante y editor de la revista Art (1933-1936) Joan Merli en el barcelonés Café Euzkadi, donde se reunían con algunos de los ilustradores y artistas más prometedores del momento, como el mencionado Prim, Emili Grau Sala, Carme Cortés Lledó o el escenógrafo y pintor Emili Bosch Roger.

Sobrecubierta de Los Surcos en la colección de José Janés Gacela de Autores Españoles.
Salvo las iniciales de capítulo, las páginas aparecen decoradas con cabeceras en las que, además del folio, se indica el nombre del autor en la página par y el de la obra en la impar. Todos los capítulos se inician en página impar y la primera palabra de todos ellos aparece en versalitas. Pero el cuidado y trabajado diseño no va acompañado de una calidad literaria acorde.
Tanto el ritmo asmático y la prosa relamida como el contenido del primer párrafo de esta novela, si acaso no justifican hoy en día el abandono de la lectura, sí explican los juicios displicentes o someros que se le han dedicado, cuando estos no se han limitado, sin más, a señalar Los surcos como el paso previo en la novelística mayor de Ignacio Agustí:
Vagaba todas las tardes por el cementerio. A la puesta de sol los cipreses se dejaban penetrar como piras por los rayos mordientes. Pedro ya era casi un hombre maduro; mas, salvo las cenizas de sus sienes, su aspecto era el de un hombre joven. Desde la muerte de su mujer el merodeo por el cementerio era, para él, una ocupación. Sentía en la piel, como una brisa, llegar, confidente y lingual, la vida perdida. Todo era entonces mucho más soportable.
Ruralismo trasnochado y de segunda mano, enredos sentimentales, cartas póstumas, romanticismo en el peor sentido, una trama de exacerbado sentimentalismo y “la decimonónica prosa” permiten hacer el chiste fácil de que Los surcos recurren a un camino ya muy trillado. Evoca en el mejor de los casos y en los lectores de manga más ancha la narrativa de autores como Pereda, Alarcón o Pardo Bazán.

Edición de Los surcos con El cubilete del diablo en la celebérrima Colección Austral de Espasa Calpe.
Sin embargo, cuesta olvidar la tosquedad en la descripción física de los personajes, la pobre caracterización psicológica de los mismos o la endeble recreación de ambientes. Aun así, y es de suponer que a rebufo del extraordinario éxito del ciclo narrativo La ceniza fue árbol, en 1969 esta novela de la que incluso el autor apenas hablaba, se reeditó en Nauta, usando como ilustración de cubierta una de las ilustraciones hechas por Serrano para la editorial de Janés. Y cinco años más tarde aparecía en la colección Austral de Espasa-Calpe, en un volumen doble en que la acompañaba El cubilete del diablo.

Cubierta del primer volumen de las obras completas editado por Sergi Doria para la Biblioteca Castro en 2007. Se publicó con los dos primeros volúmenes de La ceniza fue árbol (Mariona Rebull y El viudo Rius).
En una de las solapas de la sobrecubierta de Los surcos se anuncia como tercer número de esta colección la novela de otro autor de cierto relieve, La noche de San Juan, de Sebastián Juan Arbó (1902-1984), que no llegó a publicarse. Arbó, uno de los mejores amigos de Janés, quien le había elogiado y publicado profusamente ya en tiempos de la República, había tenido en catalán un éxito tal que Luis Miracle le había contratado Terres de l´Ebre (Premio Fastenrath 1932) para su traducción al castellano, pero su publicación quedó truncada por la guerra.
Literariamente, quiza tenga mucho mayor interés la novela con que se cierra la Gacela de Autores Españoles, Yo, pronombre, del injustísimanete olvidado José M. Camps, que sin embargo ya no recibe un tratamiento tan generoso en cuanto a ilustraciones. Éstas se limitan a un frontispicio a color, obra de uno de los colaboradores más habituales de Janés ya antes de la guerra, Joan Palet (1911-1996).

Imagen que permite ver la ilustración de Joan Palet (1911-1996) y la portada de Yo, pronombre, de José M. Camps (1916-1975)
No obstante, estos primeros intentos a favor de autores españoles llevados cabo en la inmediata posguerra por Janés, a quien la prensa cultural del momento criticaba a veces durísimamente por publicar tanta literatura traducida, no llegaron a cuajar. La Mariona Rebull de Agustí apareció apenas dos años después y los 2.500 ejemplares de la primera edición se agotaron en apenas una semana, pero la publicó Destino. José Janés, pese a incorporar a sus catálogos en los años sucesivos a Mercedes Salisachs, a Álvaro de Laiglesia, a González Ledesma, a Ildefonso Manuel Gil o a Antonio Rabinad, tardaría bastante aún en dar con un autor español destinado a obtener un gran éxito: Francisco Candel. Y ni así se le ha reconocido esa labor, quizá porque, sobre todo mediante el Premio Nadal, Destino se había hecho suyo ese terreno.
Fuentes:
Ignacio Agustí, Los Surcos, Barcelona, Ediciones de la Gacela, 1942. Ilustraciones de J.M. Prim.
-, Ganas de hablar, Barcelona, Planeta (Espejo de España. Biografías y Memorias 3), 1974.
Jacqueline Hurtley, Josep Janés. El combat per la cultura, Barcelona, Curial (Biblioteca de Cultura Catalana 60), 1986.
Xavier Moret, Tiempo de editores. Historia de la edición en España, 1939-1975, Barcelona, Destino (Imago Mundi 19), 2002.
Helios Rubio, «La fragància inaprehensible de l´efímer«, en la web de Fernando Pinós, Galeria d´Art.